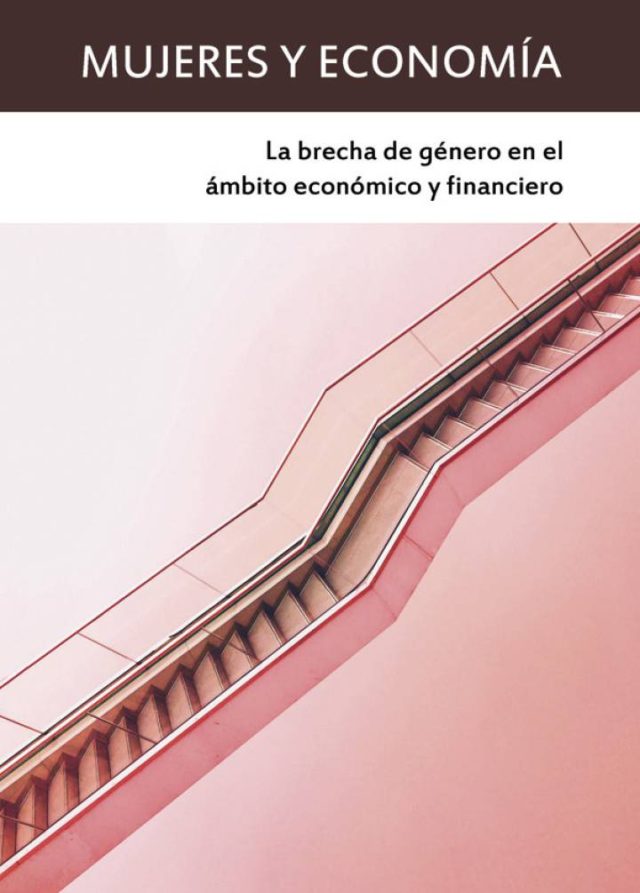El artículo repasa la presentación del libro “La brecha de género en el ámbito económico y financiero”, del que son coautoras María Romero y Verónica López, del área de Economía Aplicada de Afi.
El pasado 9 de marzo, con motivo de la celebración de la semana de la mujer, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital celebró un acto sobre mujeres en la economía y las finanzas, en el que se presentó una publicación que aborda, por primera vez, la brecha de género en este ámbito[1].
Personalmente, he tenido el placer de haber participado doblemente, siendo coautora de uno de sus capítulos y también actuando como ponente en la mesa redonda que se organizó para tal ocasión. Quisiera aprovechar este blog, con permiso de las demás autoras de la publicación, para trasladar algunas de las conclusiones más relevantes de los diferentes capítulos que lo componen, así como de las intervenciones que se produjeron a lo largo del acto de presentación. Si queremos corregir los problemas que por cuestión de género hoy en día se evidencian en el ámbito económico y financiero, debemos partir de un riguroso diagnóstico que invite, inicialmente, a la reflexión, y posteriormente, al diseño e implementación de las medidas más eficaces.
El primero de los capítulos, del que soy coautora con mi compañera y amiga Verónica López, trata, precisamente, de la participación laboral de la mujer en el sector financiero y de seguros en España. Aun cuando existe el mismo número de mujeres ocupadas que hombres ocupados en el sector, y ambos colectivos han completado un nivel de formación similar (generalmente, educación superior), se constata un importante “techo de cristal”. Por cada mujer directiva en el sector financiero y de seguros hay 1,7 hombres. Los hombres llegan a ser directivos con mayor facilidad y en menor tiempo: a las mujeres nos cuesta más. No solo llegar, sino que, si llegamos a conseguirlo, nos cuesta mucho más tiempo (19 años en la misma empresa hasta alcanzar ese puesto, frente a los 16 años en el caso de los hombres). Es más, si llegamos a tener responsabilidades directivas, lo hacemos en puestos intermedios. Como mucho, llegamos a directoras territoriales, pero no a ocupar cargos de responsabilidad en las sedes o servicios centrales, que se concentran generalmente en Madrid y Barcelona (donde la ratio de H/M directivos se eleva hasta 2,3 veces).
Algunos de los factores explicativos de esta brecha de género en el sector financiero y asegurador, a los que se dedica el segundo capítulo de esta publicación (elaborado por Teresa Morales), son:
- · La falta de referentes femeninos en los órganos de toma de decisiones, lo que dificulta la elección de esta disciplina académica, sector o carrera profesional.
- · La interrupción de la carrera laboral de la mujer como consecuencia de la maternidad, cuando opta por la excedencia o la reducción de su jornada laboral.
- · La asunción unívoca de la responsabilidad de los cuidados (descendientes y también ascendientes), en un contexto de ausencia de corresponsabilidad.
- · La dilatación de las jornadas laborales, que hace menos atractivo el sector financiero y de seguros para el colectivo femenino, especialmente, teniendo en cuenta el punto anterior.
- · La falta de formación continua de la empresa hacia las mujeres ocupadas que se encuentran en torno a la edad de maternidad.
Entre las consecuencias de esta desigualdad de género en el sector financiero y de seguros se derivan otras brechas, también conocidas y que no sorprenden encontrarnos, como la que tiene que ver con la remuneración salarial y la participación en beneficios.
El tercer capítulo de esta publicación, elaborado por Sara de la Rica y Yolanda F. Rebollo-Sanz, aborda la brecha de género en competencias cognitivas y en el desempeño laboral, concretamente, en la participación laboral y en los salarios. El análisis realizado revela que los hombres superan, en media, en competencias cognitivas a las mujeres en un 4%, diferencia que se acrecienta con la edad. Esta mayor habilidad de los hombres es crucial para comprender una parte sustancial de la brecha de género en el mercado de trabajo. En particular, la brecha de género en competencias matemáticas a favor de los hombres es el factor que explica el 45% de la brecha de género que se observa en la probabilidad de estar empleado. Finalmente, las diferencias observadas en las competencias matemáticas explican el 40% de la brecha salarial de género. Esta contribución de la brecha de género en habilidades numéricas sobre la brecha de género en el mercado de trabajo crece con la edad.
El cuarto capítulo se dedica, por un lado, a evaluar la promoción de las mujeres economistas que trabajan en el Banco Central Europeo (BCE) en términos comparados con los hombres, y, por otro, a analizar si existe brecha de género en la evaluación de los artículos académicos realizados por hombres y mujeres economistas. Ha sido elaborado por Laura Hospido, junto con otros colaboradores. El primero de los análisis concluye que, efectivamente, existe una brecha salarial de género que surge a los pocos años de la contratación en el BCE, básicamente, por una menor promoción entre las mujeres que entre los hombres. Y eso, a pesar de que las condiciones de entrada son similares en términos de niveles salariales y otras características analizadas. El segundo de los análisis realizados llega a la conclusión de que un artículo elaborado solo por mujeres economistas tiene un 6,8% menos de posibilidades de aceptación que uno exclusivamente realizado por hombres, teniendo en cuenta multitud de características que pueden hacer diferentes los artículos en consideración. También encuentra que esta brecha de género se debe únicamente a los evaluadores hombres y que es mayor cuando éstos tienen menor información sobre la calidad de los autores y/o el trabajo enviado.
Por último, el quinto capítulo, realizado por Elena Mañas y María Teresa Gallo, tiene una perspectiva diferente a la de los demás, en tanto y cuando trata de identificar si existe diferencia de género en el ámbito de la pareja. En particular, analiza posibles comportamientos en el seno de los hogares españoles que revelen otro tipo de violencia doméstica, menos conocida, como es la económica. Se trata de un tipo de violencia única que puede ejercer el agresor sobre la víctima bien durante la relación o incluso después de finalizada la misma, bien través del control de la economía doméstica y/o a través de la merma de la propia independencia económica de la mujer. Los resultados obtenidos no pueden ser más alarmantes: aproximadamente el 2,5% de las mujeres de 16 años en adelante ha experimentado violencia económica por parte de su pareja o expareja en los últimos 12 meses y el 10,8% lo ha experimentado por parte de alguna pareja o expareja a lo largo de la vida. Estas brechas de género pueden derivar, en el peor de los casos, en un problema de violencia de género. La necesidad de terminar con este grave problema social es urgente para progresar en la consecución de un desarrollo sostenible y mejorar en el ODS 5 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Máxime en estos momentos de confinamiento en el hogar como consecuencia de la actual crisis sanitaria sobrevenida que sufre el país, pues este problema podría acentuarse.
[1] La publicación está disponible en el siguiente enlace: https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.d27e450d6789dd5c6a5af299026041a0/?vgnextoid=1d44604a05dbf310VgnVCM1000001d04140aRCRD
Toda la información e imágenes son de EL PAÍS.
Link original: https://elpais.com/economia/2020/03/16/finanzas_a_las_9/1584353674_854391.html